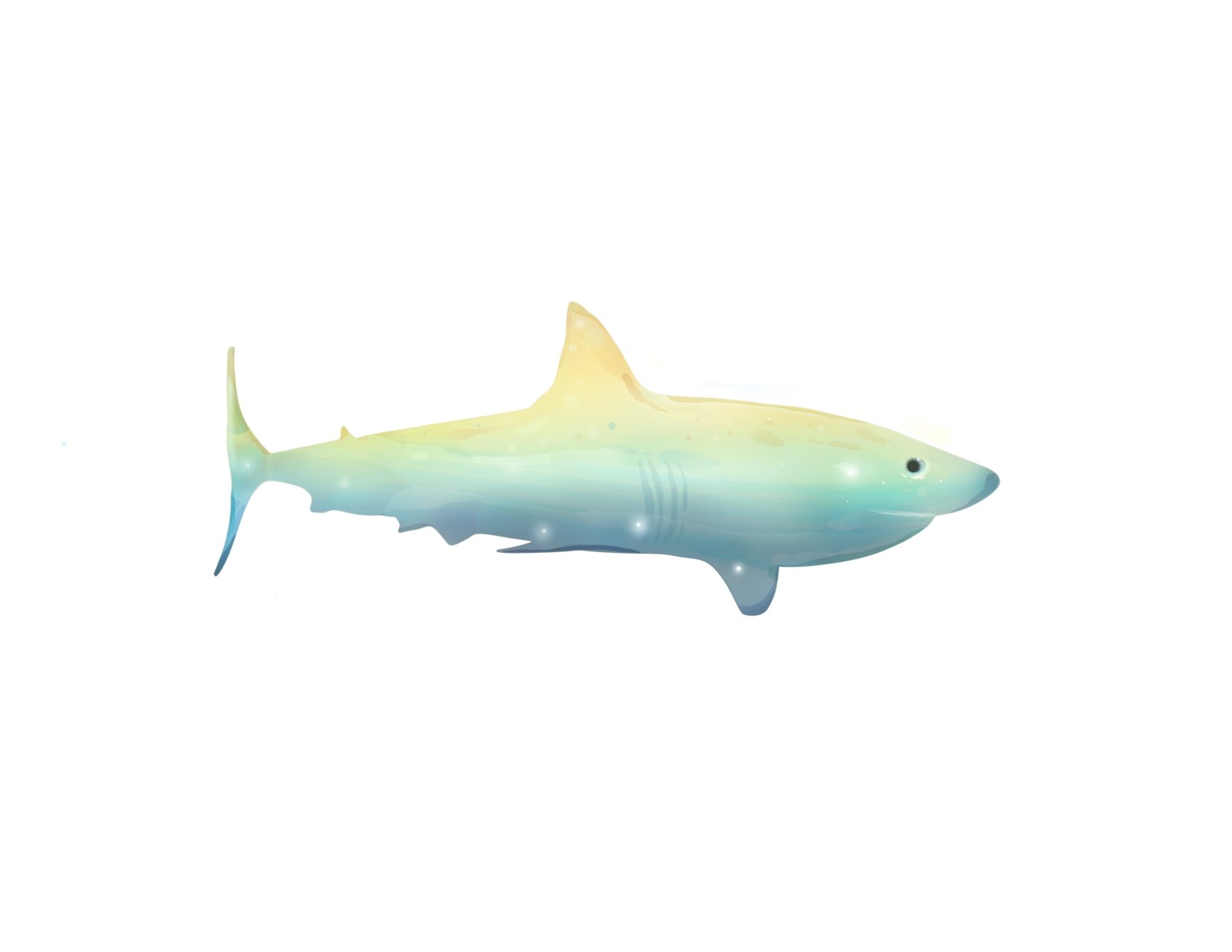Más Información
Capítulo 4
Voz narrativa: Elisa
Siempre nos han gustado los tiburones, en especial el tiburón blanco. Es elegante, feroz, imponente, fuerte. Si tuviéramos la opción de reencarnar y claro, la oportunidad de elegir, el tiburón blanco es nuestro ideal. Los tiburones carecen de dos características que, de alguna forma, han entorpecido nuestro paso por el mundo: El miedo y el dolor.
¿Qué es el miedo? Un sentimiento de profunda desolación, que se vuelve orgánico: el ritmo cardiaco aumenta, las pupilas se dilatan, la adrenalina se dispara, la información viaja de manera torpe entre la telaraña neural del cerebro. Sin embargo, el letargo pasa pronto y las hormonas que genera el encéfalo al interpretar el miedo, tienen el objetivo de prepararnos para una posible acción muscular violenta, necesaria para huir o pelear: La función pulmonar y cardiaca se aceleran para llevar el oxígeno a todos los músculos, los vasos sanguíneos se contraen en muchas partes del cuerpo, por eso te pones pálido o muy colorado, o alternas entre ambos estados; la función estomacal y del intestino alto se inhibe, hasta el punto en que la digestión se ralentiza o incluso se detiene; los esfínteres se ven afectados de forma general, se inhiben las glándulas lagrimales y las que producen saliva, así que se te seca la boca y usualmente no lloramos; la dilatación de las pupilas, visión con efecto túnel y pérdida de audición. Por eso en momentos en que estás muy asustado no ves ni oyes prácticamente nada más que lo que te genera miedo en ese momento.
Comprendemos por lo anterior que el miedo es una condición racional. Tener miedo es estar consciente del mismo.
¿Qué es el dolor? Es inevitable, nos desagrada, nos llega a causar miedo, pero sin él, no podríamos sobrevivir. El dolor ha sido un gran aliado a lo largo de nuestra experiencia evolutiva, aprendemos a través del dolor. Un niño que no entiende que el fuego no se toca, basta con dejarlo acercarse para interpretar la sensación orgánica como algo negativo, que inmediatamente se traduce en dolor y que el encéfalo registra como aprendizaje; la próxima vez que el niño se encuentre con el fuego, sabrá que puede causarle daño y se alejará de él en el mejor de los casos. Lección aprendida: El fuego quema y duele. El fuego no se toca. Tal afirmación nos coloca en la cúspide de la evolución, con base en el razonamiento, logramos aprender y si aprendemos creamos. Sin embargo, hay algo en el ser humano que lo remite a cometer la falta una y otra vez, como si el dolor fuese algo satisfactorio, como si llegar al dolor fuese el objetivo. Y entonces ya no es algo que evitemos, es algo que buscamos porque dentro de todo el dolor, el ser humano encuentra liberación y placer.
Placer y dolor van de la mano en nuestra biología. Para empezar, porque toda fuente de dolor hace que el sistema nervioso central genere endorfinas que lo bloquean y actúan en el organismo de una forma similar a como lo hacen los opiáceos. Por ejemplo, en una sesión de ejercicio intenso, el hipocampo responde a las señales de dolor del cuerpo ordenando la producción de sus propios narcóticos. Las endorfinas que se liberan entonces no solo ayudan a bloquear el dolor, sino que estimulan las mismas regiones del cerebro que se activan con la pasión amorosa y la música.
El ser humano busca el dolor, lo necesita para identificarse, reafirmarse.
Nosotras no queremos más dolor, por eso el tiburón blanco, él es capaz de bloquear la sensibilidad de todo su cuerpo cuando se siente en peligro y sólo tiene un objetivo en mente: ganar. Sabe que la pelea es a muerte y el dolor no será un obstáculo para salir victorioso. He aquí el motivo de su mala fama, al no compartir ese “sentimiento”, somos incapaces de humanizarlo y por lo tanto se transforma en enemigo. Si es incapaz de sentir dolor, no habría porqué tener piedad con él.
Entre más humanizamos una especie, más la protegemos. Nuestro admirado espécimen fue de gran ayuda para abordar el tema del miedo y el dolor pero aun así, está muy lejos de ser aceptado por nuestra especie. Y en el fondo, Alma y yo, es lo que buscamos: la deshumanización.
Alma le teme a los payasos. Cuando tenía cuatro años, fue a una fiesta de cumpleaños y la sensación era que el salón contaba con alberca. Recuerdo que me dijo que llegó, cuando ya habían comenzado los juegos con el payaso y que papá le pidió que mientras estacionaba el auto, ella se uniera a la fiesta. Se formó con los demás niños y le entregaron un globito, la regla era no dejar caer el globo, el premio era un juego de té, lo que ella no escuchó fue que el castigo al dejar caer el globo, era ser lanzado a la alberca. Alma no sabía nadar y siempre ha sido muy torpe, fue la primera en tirar el globo y sin más, el payaso “Risitas” la tomó por la espalda y la arrojó a la alberca. El vestido le impidió salir del agua, y pasaron aquellos segundos que cuando niños interpretamos como horas cuando tenemos miedo. Papá se metió por ella, la abrazó con fuerza, todas sus tías acudieron a auxiliarla, estaban muy lejos para hacerlo desde un principio. Papá al dejarla a salvo, dejó al payaso sin dientes y casi sin vida. Todos los espectadores vieron partir a un señor con la camisa ensangrentada y su hija en brazos.
Hoy si hay un payaso cerca, debemos cambiar de acera, bajar del transporte, evitarlo siempre que sea posible. Siento que ese miedo más bien es una necesidad de reafirmar que papá estará ahí para cuidarla.
Juan Carlos Albarrán no le teme a nada. Aprendió que el miedo solo entorpecería su camino y lo metería en problemas, cuando él tenía apenas ocho años. A esa edad debía viajar en camión para llegar a la parada en la que los recogerían a él y a su hermano menor el transporte escolar. La instrucción era sencilla: “Cuida a tu hermano, no lo sueltes, tu eres el mayor, protégelo”.
La solución entonces no era agarrarle mano, cargar su mochila, no perderlo de vista. Todo aquello resultaba cansado y más bien, no resultaba. Dos niños en el transporte público siempre serán una presa fácil para los malvados. Claro que esta regla, como es habitual en Juan Carlos, la rompió.
Observó entonces que la mayoría de las mujeres se hacían acompañar por otras mujeres, sus maridos o sus hijos. Y que aquellos asientos que nadie consideraba siquiera tomar, eran ocupados por hombres mayores de ceño fruncido, brazos cruzados y una mirada nada amigable. Supo entonces que esa era a clave: la mirada. Practicaba entonces el conjunto de gestos y movimientos que pudieran parecer intimidantes, para que nadie pensara siquiera en hacerles daño. El objetivo no era pasar desapercibido, sino provocar miedo. Miedo y respeto. Lo logró, como todo lo que se propone.
Para mí, la mirada de Juan Carlos Albarrán es luz, aquella luz que anhelas tanto cuando vives en completa oscuridad.
Los ojos de Juan Carlos Albarrán a veces verdes, a veces míos.
Juan Carlos dándole un nuevo giro al miedo y al dolor. Como siempre y como nunca.